En 1921 Arnold Schönberg proclama que, gracias a él, la música alemana seguirá siendo dueña del mundo durante los próximos cien años. Quince años después se ve obligado a abandonar Alemania. Después de la guerra, ya en Estados Unidos y cubierto de honores, sigue convencido de que la gloria jamás abandonará su obra. Reprocha a Igor Stravisnki pensar demasiado en sus contemporáneos y descuidar el dictamen del porvenir. Considera a la posteridad su aliado más seguro. En una carta mordaz dirigida a Thomas Mann ¡apela a la época en la que "después de doscientos o trescientos años" al fin se sabría cuál de los dos, Mann o él, era el más grande! Murió en 1951. En los decenios siguientes su obra fue celebrada como la más grande del siglo, venerada por los más brillantes compositores jóvenes que se declaraban sus discípulos; pero, más adelante, se aleja tanto de las salas de conciertos como de la memoria. ¿Quién sigue interpretándola hacia finales de este siglo? ¿Quién lo cita? No, no quiero burlarme tontamente de su prepotencia y decir que se sobrestimaba. ¡Mil veces no! Schönberg no se sobrestimaba. Sobrestimaba el porvenir.
¿Había cometido acaso un error de reflexión? No. Pensaba bien, pero vivía en esferas demasiado elevadas. Debatía con los más grandes de Alemania, con Bach, con Goethe, con Brahms, con Mahler, pero, por inteligentes que sean, los debates sostenidos en las altas esferas del espíritu son siempre miopes con respecto a lo que, sin razón ni lógica, ocurre abajo: ya pueden luchar a muerte dos grandes ejércitos por causas sagradas, siempre será una minúscula bacteria pestífera la que acabará con los dos.
Schönberg era consciente de la existencia de esa bacteria. Ya en 1930 escribía: "La radio es un enemigo, un despiadado enemigo que avanza irresistiblemente y contra la que toda resistencia es vana"; la radio, "sin sentido alguno de la medida, nos atiborra de música [...], sin preguntarse si queremos escucharla, si tenemos la posibilidad de percibirla", de tal manera que la música pasa a ser un simple ruido, un ruido entre otros ruidos.
La radio fue el pequeño arroyo en el que todo empezó. Llegaron después otros medios técnicos para reproducir, multiplicar, aumentar el sonido, y el arroyo se convirtió en un inmenso río. Si antaño se escuchaba música por amor a la música, hoy aúlla constantemente por todas partes "sin preguntarse si queremos escucharla", aúlla por altavoces en los coches, en los restaurantes, en los ascensores, en las calles, en las salas de espera, en los gimnasios, en las orejas taponadas por los walkman; música reescrita, reinstrumentada, acortada, desgajada, fragmentos de rock, de jazz, de ópera, flujo en que todo se entremezcla sin que se sepa quién es el compositor (la música convertida en ruido es anónima), sin que se distinga el principio del fin (la música convertida en ruido no sabe de formas): el agua sucia de la música en la que muere la música.
Schönberg conocía, pues, la bacteria, era consciente del peligro, pero en el fondo no le prestaba atención. Como ya he dicho, vivía en las más altas esferas del espíritu, y el orgullo le impedía tomar en serio enemigo tan pequeño, tan vulgar, tan repugnante, tan despreciable. El único gran adversario digno de él, el sublime rival, contra quien combatía con brío y severidad, era Igor Stravinski. De tal manera que acabó luchando contra su propia música para ganarse los favores del porvenir.
Pero el porvenir se convirtió en un inmenso río, el diluvio de las notas en el que flotaban, entre hojas muertas y ramas arrancadas, los cadáveres de los compositores. Un día el cuerpo muerto de Schönberg, a merced del trasiego de las olas embravecidas, chocó contra el de Stravinski, y los dos, en una reconciliación tardía y culpable, siguieron su viaje hacia la nada (hacia la nada de la música, que es el estrépito absoluto).
[Milan Kundera, L'ignorance (La ignorancia), 2000
Traducción al castellano de Beatriz de Moura (Tusquets, Barcelona, 2000)]




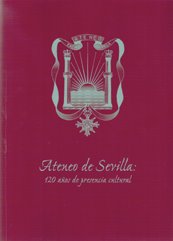




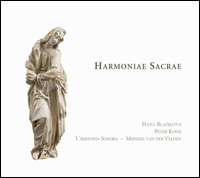


































No hay comentarios:
Publicar un comentario