
Son simples asociaciones de ideas. Coincidí el otro día leyendo casi a la par una noticia sobre un almuerzo religioso del presidente del gobierno español en Turquía, algunos textos que ando recopilando sobre la más importante encrucijada de la historia de España, el reinado de los Reyes Católicos, y una estupenda entrada en el blog de un colega sobre la archiduquesa Margarita de Austria, y se me vino a la mente de forma por completo refleja el romance en el que Juan del Encina recoge el pesar que provocó en toda España la muerte del Príncipe Juan a los pocos meses de su boda con Margarita (se casaron en Burgos el 19 de abril de 1497 y Juan murió en Salamanca el 6 de octubre siguiente). En su estilo sencillo, ligero, afable y un tanto sentimentaloide, Manuel Fernández Álvarez relata así aquellos amargos momentos, que hubieron de cambiar por completo el futuro de la nación.
Salvado ese incidente [se refiere a una refriega entre cortesanos cuando el joven conde de Melgar quiso imitar en las celebraciones de los esponsales reales la liberalidad de costumbres del séquito flamenco], la recién pareja de casados dejó Burgos para recorrer media Castilla, siendo durante su estancia en Salamanca donde se quebró la salud del Príncipe.
La Reina fue advertida del mal estado en que se encontraba el Príncipe, una situación que parecía agravarse por momentos, así que unas treguas en su particular guerra coyungal era lo más aconsejable [la fogosidad sexual del Príncipe se hizo tan legendaria que muchos la adujeron como causa de su muerte]; pero Isabel no lo creyó oportuno, por respetar la libertad de los recién desposados. Los jóvenes Príncipes, ¿no estaban unidos por los lazos del santo matrimonio? ¡Que nadie se metiese en lo que Dios había unido!
Eso era tanto como considerar que los Príncipes estaban bajo la protección divina, y que nada malo podía ocurrir porque se gozasen –el término es del tiempo–, aunque fuera tan apasionadamente.
Actitud censurada en la Corte. El mismo humanista Pedro Mártir de Anglería, testigo cercano, que tanto valoraba a la Reina, tuvo un comentario bien significativo:
La ensalcé por constante [a Isabel], sentiría tener que calificarla de terca y excesivamente confiada.
Sin embargo, es posible que hubieran actuado otras causas en la muerte del Príncipe, pues sabemos que sufrió un ataque de viruela estando en Medina del Campo, y que su traslado a Salamanca fue ordenado esperando los Reyes que pudiera reponerse bajo los cuidados de su ayo, fray Diego de Deza, a la sazón obispo de la ciudad del Tormes. No olvidemos que los Reyes habían confiado ya desde 1485 en Deza para dirigir la educación del Príncipe.
Una ciudad, la de Salamanca, de la que por otra parte era señor el Príncipe de Asturias, y de cuyo señorío no se olvidaba, hasta el punto de conceder sobre ella mercedes a sus allegados, como la que hizo a García de Albarrátegui, otorgándole el solar donde se había de alzar la casa de la mancebía.
Y la salud del Príncipe mostró una cierta mejoría. Tanto, que pudo ver representada una égloga alegórica que en su honor había compuesto Juan del Encina, titulada precisamente El triunfo del Amor.
Y otro dato: los Reyes, más tranquilos, dejaron a su hijo en Salamanca para cumplir con otra de las bodas comprometidas; en este caso, la de la hija primogénita Isabel, la joven viuda del príncipe Alfonso de Portugal, que había de desposarse con el nuevo Rey portugués Manuel O Venturoso.
Eso ocurría a mediados de septiembre de 1497.
A poco, el Príncipe empeoró, de lo que el obispo Deza se creyó obligado a dar cuenta a los Reyes, con un correo urgente que les fuera buscar en la raya de Portugal, en la villa de Alcántara, donde habían ido para entregar a su hija Isabel, camino de su nuevo destino: el Príncipe andaba "con el apetito perdido" y le entraban tales congojas que el Obispo temía lo peor, pidiendo a los Reyes que al menos volviera uno al lado del doliente.
Y así lo hizo Fernando, quien regresó al lado de su hijo, ocultando a la Reina la gravedad del caso. No quiso alarmar a Isabel, que había quedado muy quebrantada del viaje a Extremadura, hasta el punto de verse obligada a guardar cama; sin olvidar que permaneciendo en Valencia de Alcántara podía hacer frente a sus deberes de Estado, en la entrega de la princesa Isabel a los comisionados por la Corte de Lisboa.
Pero Fernando nada pudo hacer por reanimar a su hijo, al que encuentra en sus últimos momentos. Solo confortarle ayudándole a bien morir, con impresionante entereza, si hemos de creer a los cronistas.
Al principio, claro es, le da ánimos, procura levantar aquel espíritu tan decaído.
Otra vez, Pedro Mártir, el humanista, nos describe la escena:
El Rey lo anima a que tenga valor y no decaiga...
El espíritu esforzado era la mejor medicina:
En muchas ocasiones la esperanza ha acarreado la salud a personas gravemente enfermas...
Pero ya no hay remedio. El Príncipe lo sabe, y es el primero en consolar al padre. Hay que sufrir con entereza lo que Dios ordenare.
A su vez, el rey le conforta como puede. Es un momento dramático. Pronto la mala nueva corre por la Corte, de la que todos hablan compungidos y recogen las crónicas de la época. ¡Se estaba muriendo el Príncipe de las Españas!
Fijo, mucho amado –es Fernando el que le habla–: Habed paciencia, pues os llama Dios...
Y le añade, compungido:
Tened corazón para recibir la muerte.
La entereza del Príncipe en sus últimos momentos conmueve a los que le asisten, entre ellos al humanista de la Corte Pedro Mártir de Anglería, quien nos da fe de todo ello, por hallarse presente, y que no puede ocultar su dolor:
Me es imposible referir esto sin dominar las lágrimas... A los trece días nos fue arrebatado.
Y añade, haciéndose eco del dolor general que conmovió a la Corte, a Salamanca, al país entero:
Aquel infausto día 6 de octubre llenó de profundo luto a España...
Un siglo más tarde, el padre Mariana se lamentaría en términos similares:
... que fue grande dolor y lástima no solo para sus padres sino para todo el Reyno.
Lo difícil fue dar la noticia a la reina Isabel, su madre. Fernando se lo oculta en sus primeras cartas. Quiere aplazarlo para cuando se vean y mutuamente se consuelen.
Era el dolor de ver morir a su hijo en plena juventud, un dolor insufrible, que se resiste a aceptar, algo contra lo que se rebela, algo que iba contra la propia naturaleza de las cosas. Tanto es así que provoca este lamento en Pedro Mártir de Anglería, que había vivido aquel amargo trance día a día, con el encuentro final de los Reyes:
¡Oh, qué escena tan desgarradora!
Aquello no había sido una muerte cualquiera. No solo había muerto el hijo de los Reyes; había muerto también el primer Príncipe llamado a reinar sobre toda España. El pueblo cifraba en el Príncipe un destino mejor, más seguro, más firme, libre de extrañas intervenciones que alteraran el sosiego público.
Había muerto la esperanza de España. Un tema digno del Romancero. Como aquel en que aparece ante el lecho del moribundo una dama enlutada:Apartaros caballeros,
que allí va la desgraciada.
Los que la conocían
se apartan de mala gana;
los que no la conocían,
ni de buena ni de mala.
–Comieras tú, hijo del Rey,
una pera en dulce asada.
–Sí, por cierto, la comiera
por ser de tu mano dada.
Ajuntan boca con boca
y ajuntan cara con cara.
Llora el uno, llora el otro,
la cama se vertió en agua;
él murió a la medianoche
y ella al resquebrar el alba.
Muchos otros poemas, elegías, epitafios y romances se compusieron entonces a la muerte del Príncipe, dejando testimonio del desconsuelo que provocó aquella pérdida en toda España. Autores tan conocidos como Juan del Encina, o los humanistas Pedro Mártir de Anglería y Lucio Marineo Sículo, fueron algunos de ellos. Y en esa producción poética nos encontramos con versos verdaderamente inspirados, como el de Juan del Encina en su Tragedia trobada, que viene a resumir el dolor de todo aquel pueblo:
... la gran flor de España llevó Dios en flor...
Por su parte, el comendador Román también se hace eco de aquella gran pena que atenazaba a España entera, y hace hablar a la misma España para profetizar los males que se avecinaban:
... gran dolor se nos amaga...
Impresiona, asimismo, la carta que Íñigo López de Mendoza escribe a la Reina en la que trata de consolarla haciéndole ver que siempre los cielos repartieron alegrías y tristezas, por lo que tras tantos triunfos tenía que llegar un gran dolor; sin olvidar la consabida sentencia: que mejor era pagar en vida los pecados cometidos, que no tras la muerte:
Acuérdese Vuestra Alteza –se atreve a decirle– de las ofensas que ha fecho a Dios..., y aya alegría de pagarlas en la tierra e no en la otra vida...
Un gran dolor, pues, un sentimiento que perdura a través de los tiempos. En especial, cuando se contempla la estatua yacente del príncipe en la iglesia del convento de Santo Tomás de Ávila.
Es al comienzo de la tarde. Penetramos en el templo justo cuando un rayo de sol da sobre la tumba del Príncipe. Todo tiene un aire sobrenatural, cargado de esas sensaciones que provoca la gran Historia.
Y nosotros pensamos también, ante la tumba del malhadado Príncipe, que allí algo se truncó del destino nacional.
[Manuel Fernández Álvarez, Isabel la Católica
Espasa Calpe, 2003]
Al referirse a Juan del Encina, olvidó sin embargo Fernández Álvarez el romance con el que, en mi opinión, mejor supo capturar y transmitir la atmósfera de desconsuelo y pesar del momento.
Encina: Triste España sin ventura. [6'51''] La Capella Reial de Catalunya. Hespèrion XXI. Jordi Savall. Alia Vox (Diverdi)
Triste España sin ventura,
todos te deven llorar.
Despoblada de alegría,
para nunca en ti tornar.
Tormentos, penas, dolores,
te vinieron a poblar.
Sembrote Dios de plazer
porque naciesse pesar.
Hízote la más dichosa
para más te lastimar.
Tus vitorias y triunfos
ya se hovieron de pagar.
Pues que tal pérdida pierdes,
dime en qué podrás ganar.
Pierdes la luz de tu gloria
y el gozo de tu gozar
Pierdes toda tu esperança,
no te queda qué esperar.
Pierdes Príncipe tan alto,
hijo de reyes sin par.
Llora, llora, pues perdiste
quien te havía de ensalçar.
En su tierna juventud
te lo quiso Dios llevar.
Llevote todo tu bien,
dexote su desear,
porque mueras, porque penes,
sin dar fin a tu penar.
De tan penosa tristura
no te esperes consolar.
todos te deven llorar.
Despoblada de alegría,
para nunca en ti tornar.
Tormentos, penas, dolores,
te vinieron a poblar.
Sembrote Dios de plazer
porque naciesse pesar.
Hízote la más dichosa
para más te lastimar.
Tus vitorias y triunfos
ya se hovieron de pagar.
Pues que tal pérdida pierdes,
dime en qué podrás ganar.
Pierdes la luz de tu gloria
y el gozo de tu gozar
Pierdes toda tu esperança,
no te queda qué esperar.
Pierdes Príncipe tan alto,
hijo de reyes sin par.
Llora, llora, pues perdiste
quien te havía de ensalçar.
En su tierna juventud
te lo quiso Dios llevar.
Llevote todo tu bien,
dexote su desear,
porque mueras, porque penes,
sin dar fin a tu penar.
De tan penosa tristura
no te esperes consolar.







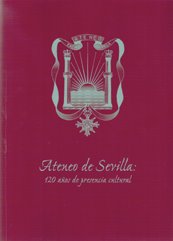




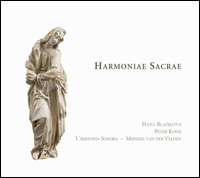



































No hay comentarios:
Publicar un comentario