LA GUIRNALDA[Saki, "The Chaplet" en The Chronicles of Clovis ("La guirnalda", en Las crónicas de Clovis), 1911.
Una extraña calma flotaba en el restaurante; era uno de esos pocos momentos en que la orquesta no tocaba los sones del vals El marino de helados.
–¿Te he hablado alguna vez –preguntó Clovis a su amigo– de la tragedia de que suene música durante las comidas?
» Ocurrió en una velada de gala en el hotel grand Sybaris, durante una cena especial en el salón Amatista. El salón Amatista tenía una reputación casi europea, sobre todo de esa porción de Europa identificada históricamente con el valle del Jordán. La comida era irreprochable, y la orquesta estaba lo bastante bien remunerada para quedar por encima de toda crítica. Allí acudían en manadas los grandes melómanos y los casi grandes melómanos, que abundan mucho, y en aun mayor cantidad los simples melómanos, que saben cómo se pronuncia el nombre de Chaikovski y son capaces de reconocer varios nocturnos de Chopin si reciben las pistas adecuadas; comen con el nerviosismo y la indiferencia de un corzo al aire libre y aguzan ansiosas orejas en dirección a la orquesta, pendientes de la primera señal de una melodía reconocible.
» "Ah, sí, Pagliacci", murmuran mientras los compases iniciales se suceden más calientes que la sopa; y, si no aparece ninguna contradicción de algún sector mejor informado, se lanzan a un tarareo contenido, como complementando el esfuerzo de los músicos. A veces, la melodía empieza en pie de igualdad con la sopa, en cuyo caso los comensales se las arreglan para tararear entre cucharada y cucharada; la expresión de los entusiastas que puntúan la sopa Saint Germain con Pagliacci no es hermoso, pero deben verla quienes se proponen observar todos los aspectos de la vida. No podemos descartar las cosas desagradables de este mundo mirando sencillamente hacia otro lado.
» Además de los tipos mencionados, el restaurante era frecuentado por unos cuantos clientes nada melómanos, cuya presencia en el comedor sólo podía explicarse por la suposición de que estaban ahí para cenar.
» Habían transcurrido las primeras fases de la cena. Los clientes ya habían consultado la carta de vinos, algunos con la perpleja incomodidad de un colegial al que se le pide de pronto que sitúe a un profeta menor en las intrincadas profundidades del Antiguo Testamento, otros con el severo escrutinio de quien da a entender que ha estado de visita en casa de buena parte de los vinos más caros y conoce sus defectos familiares. Los comensales que elegían el vino de este modo siempre daban las órdenes con voz penetrante y abundante aderezo de aclaraciones escénicas. Insistiendo en que la botella apunte al norte al extraerse el corcho y llamando al camarero Max, uno da a sus invitados una impresión que no conseguiría ni con horas de esforzado alardeo. Sin embargo, para este propósito los invitados deben seleccionarse con tanto cuidado como el vino.
» De pie, apartado de los juerguistas, a la sombra de un sólido pilar, había un espectador interesado que participaba en el banquete, aunque no de él. Monsieur Aristide Saucourt era el chef del hotel Grand Sybaris; y, si tenía un igual en la profesión, él no lo había reconocido nunca. En su ámbito era un potentado, ceñido con la fría brutalidad que el genio espera más que excusa en sus hijos; nunca perdonaba, y quienes lo servían procuraban que hubiera poco que perdonar. En el mundo exterior, el mundo que devoraba sus creaciones, era una influencia; cuán profunda o cuán superficial, nunca trató de averiguarlo. El castigo y la protección del genio es que se mide a sí mismo por quilates en un mundo que mide por vulgares gramos.
» De vez en cuando a aquel gran hombre lo embargaba el deseo de contemplar el efecto de sus magníficos esfuerzos, igual que la mente rectora de Krupp podría desear en un momento supremo inmiscuirse en la línea de fuego de un duelo de artillería. Y esa ocasión se daba aquella noche. Por primera vez en la historia del hotel Grand Sybaris, ofrecía a sus clientes el plato que había elevado a ese grado de perfección que raya lo escandaloso. Canetons à la mode d'Amblève. Escritas en finas letras doradas sobre el blanco cremoso de la carta, qué poco decían aquellas palabras a aquella masa de comensales de educación imperfecta. Y, sin embargo, cuánto esfuerzo especializado había sido prodigado, cuánta sabiduría celosamente atesorada había sido derrochada antes de poder escribir aquellas seis palabras. En el départament de Deux-Sèvres, unos patitos habían vivido unas hermosas vidas peculiares y habían muerto en olor de saciedad para poder proporcionar el tema principal del plato; los champignons, que incluso un purista de la lengua dudaría en llamar setas, habían contribuido con sus lánguidos cuerpos atrofiados a la guarnición; y una salsa concebida durante el reinado crepuscular del decimoquinto Luis había sido recuperada del pasado imperecedero para que participara en aquella maravillosa creación. Hasta ese extremo había obrado el esfuerzo humano para alcanzar el resultado deseado; el resto había quedado en manos del genio humano, el genio de Aristide Saucourt.
» Y llegaba el momento de servir el gran plato, el plato que los grandes duques hastiados del mundo y los magnates obsesionados por los mercados contaban entre sus recuerdos más felices. Y en ese preciso instante sucedió otra cosa. El director de la bien remunerada orquesta se apoyó con delicadeza el instrumento contra la barbilla, bajó los párpados y se lanzó a flotar en un mar de melodía.
» –¡Escuchad! –exclamaron casi todos los comensales–. Está tocando La guirnalda.
» Sabían que era La guirnalda porque habían oído la pieza durante el almuerzo y el té, así como la noche anterior durante la cena, y no habían tenido tiempo de olvidarla.
» –Sí, está tocando La guirnalda -se aseguraron unos a otros.
» La opinión general sobre la cuestión fue unánime. La orquesta ya la había tocado once veces aquel día: cuatro veces por antojo y siete por la fuerza de la costumbre, pero los familiares compases fueron saludados con el éxtasis de una revelación. Un murmullo de tarareos se elevó de la mitad de las mesas de la sala, y algunos de los oyentes más exaltados dejaron a un lado el cuchillo y el tenedor para poder irrumpir en sonoros aplausos en el primer momento permisible.
» ¿Y los canetons à la mode d'Amblève? Con asombro estupefacto y asqueado, Aristide los vio enfriarse con absoluta negligencia o sufrir la casi peor humillación de una degustación superficial y una masticación indiferente mientras los comensales derrochaban su aplauso y su ovación con los músicos. Un plato de hígado y tocino de ternera con salsa de perejil no habría obtenido mayor oprobio en el espectáculo de esa noche. Y mientras el maestro del arte culinario apoyaba la espalda contra el pilar protector, ahogado por una horrible cólera abrasadora que no encontraba salida a su tormento, el director de la orquesta se inclinó para agradecer los aplausos que se alzaban en un clamor en torno a él. Se volvió a sus colegas y les hizo con la cabeza la señal de un bis. Sin embargo, antes de que hubiera colocado de nuevo el violín en posición, se oyó desde la sombra del pilar una fulminante negativa.
» –¡No! ¡No! ¡No vuelva a tocaj esó!
» El músico se volvió con un gesto de furiosa perplejidad. De haberse guiado por la mirada del otro, acaso habría actuado de modo distinto. Sin embargo, las aclamaciones de admiración retumbaban en sus oídos, así que le espetó:
» –Eso lo decido yo.
» –¡No! ¡No vuelva a tocaj esó nunca más! –gritó el chef.
» Acto seguido se lanzó con violencia sobre el odiado ser que lo había suplantado en la estima del mundo. Acababan de colocar en una mesa auxiliar una gran sopera de metal llena hasta el borde de una sopa humeante, dispuesta para un grupo tardío de comensales; antes de que los camareros o los comensales hubieran tenido tiempo de advertir qué sucedía, Aristide había arrastrado a su forcejeante víctima hasta la mesa y le había hundido la cabeza en el contenido casi hirviente de la sopera. Al fondo del salón, aún había comensales que aplaudían espasmódicamente pidiendo el bis.
» Los médicos nunca llegaron a ponerse de acuerdo en si el director de orquesta murió ahogado en sopa, debido al golpe sufrido por su vanidad profesional o de escaldamiento. Monsieur Aristide Saucourt, que en la actualidad vive completamente retirado, siempre se inclinó por la teoría del ahogamiento.
Edición de Cuentos completos a cargo de Juan Gabriel López Guix, Alpha Decay (Alfanhuí, 4), Barcelona, 2005]




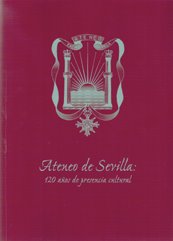




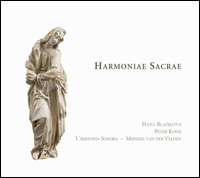


































No hay comentarios:
Publicar un comentario